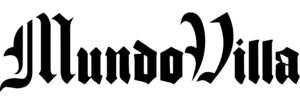Nos gustaba jugar a los enamorados entre los angostos pasillos de la villa. Que los ya curtidos nos miren pasar después de haber renegado por algún embrollo y terminen por confirmar la frase siempre usada “los guachos crecen”.
Por Mauro Elizondo
@elizzondo.m
Sentarnos en una vereda sin cordón bajo el sonido de las cumbias santafesinas, cumbias que sin querer perduran aún después de los años en nuestro desobediente subconsciente. Darnos besos entre risas y chascarrillos cuando veíamos pasar al pretendiente que andaba activando y que la buscaba, que bien me conocía y que nunca interfirió en nuestra efímera relación
Sí, el amor más puro es el de las muchachas desposeídas. Y no lo digo de un lugar de fraternidad ni de lástima (posiblemente sea yo más pobre que ella), sino que llegué a esa extraña conclusión cuando entrada la mayor edad y conociendo mujeres de clases sociales diferentes a las que acostumbraba a rodearme, siempre terminaba habiendo desacuerdos, diferencias que aunque uno trate de remarla siente cansinos brazos en un mar de pelotudeces sin remedios.
¡Ah! Ella no fue mi gran amor, no, ni yo el de ella, pero hoy me tocó recordarla. Una noche nos fuimos a la estación a comer, yo había laburado toda la tarde en la fábrica de vidrios, el primer laburo que encontré y en el que no dure siquiera una semana.
Una fábrica del barrio manejada por un viejo parecido a Scrooge, el anciano y tacaño personaje de Dickens. Todos los padres del barrio, o al menos la mayoría, trabajan ahí. Y yo no quería tener treinta años y seguir con un sueldo de hambre sin aspiraciones a nada y ganando solo para comer.
Sí, me equivoqué, tendría que haber seguido, pero que pedirle a un joven enamorado de quince años.
Recuerdo que al volver de la estación después de comer como nunca lo había hecho, estábamos esperando el colectivo en una larga fila, hacía calor cuando salimos pero a la vuelta se había levantado un viento irremediablemente hermoso que hizo que le de mi campera Adidas a ella que me mostró su piel de gallo. (Estoy seguro que le quedaba más hermosa de lo que hoy recuerdo).
Viernes a la noche. Un tren se había ido, la abrazé con media sonrisa y nos sorprendió un grito de discusión al costado de las vías, detrás nuestro. Al instante vimos a un muchacho robusto más amotinado que un preso (quizás) y sin vacilar empezó a pegarle a los gendarmes que se le acercaban. La gente chusma o con algo de empatía con quién sabe quién, empezó a amontonarse a una distancia segura para no ser confundida en sus golpes ciegos.
El muchacho fue agarrado de atrás y sin perder tiempo se le tiraron encima tres gendarmes más. La gente empezó a dispersarse, el muchacho se calmó y se lo llevaron seguramente a alguna comisaría donde lo golpearían con más tranquilidad.
¿Porqué cuento esto? Creo que es un momento que sé que ella también lo recuerda, y que cada vez que va a la estación misma debe acordarse de ese loco, y la imagino (fantasía ilusa) pasando por ese mismo lugar, acompañada de quizás su novio y comentándole este suceso que presenció hace unos años y diciendo “no me acuerdo con quién estaba”.
Sí, tales son mis fantasías. Pero me quedo con los momentos en el barrio. Fue lo mejor que me podía pasar en aquel tiempo. Acompañarla hasta el pasillo de su casa donde los perros viejos que ranchaban en la esquina nos veían pasar con cierto recelo o quizás ironía verduga. A ambos nos habían visto crecer, y creo que nos saludaban más por obligación que por otra cosa, digo por la envidia esotérica que sus ojos delataban de ver un amor tan puro y precoz como ellos no vivían hace tantos años.
Pasearnos de la mano por las calles de tierra, recorrer las calles a puro mandado entre saludos a cada paso. Soltar las obligaciones de unos jóvenes con respecto a la familia, estar libres después de ser esos niños que no aceptan crecer para soltarnos a merced de nuestros impulsos y ver caer la noche desde algún lugar tranquilo o no.
Empezar a ver el movimiento de un fin de semana, indiferentes, ahí, en un mundo hermoso que uno se crea.
Luego llegaba la media noche, no importaba si comíamos algo o no, la villa siempre auspiciaba alguna fiesta y siempre a la pasada alguien nos invitaba. Bastaba comprar algo para tomar cuando lleguemos y nada más. Ver a todos los jóvenes reunidos, edades misceláneas, enarbolando esos cantos como un himno hermoso, mover los brazos, agitarlos, elevar la cabeza al cielo con los ojos cerrados y cantar como si mañana no existiera.
Hoy son pocos los pibes que siguen en el barrio, algunos muertos, alguno que otro preso, muchos ya juntados con hijos. Y ella no sé, no se en que andará este fin de semana.
Las noches en la villa ya no tendrán esa esencia o quizás mis ojos ya no la vean así. Prefiero perdurar en un recuerdo que te agarre desprevenida en los lugares que rondábamos, y no en una palabra que te digan y que lleve mi nombre.